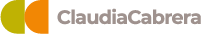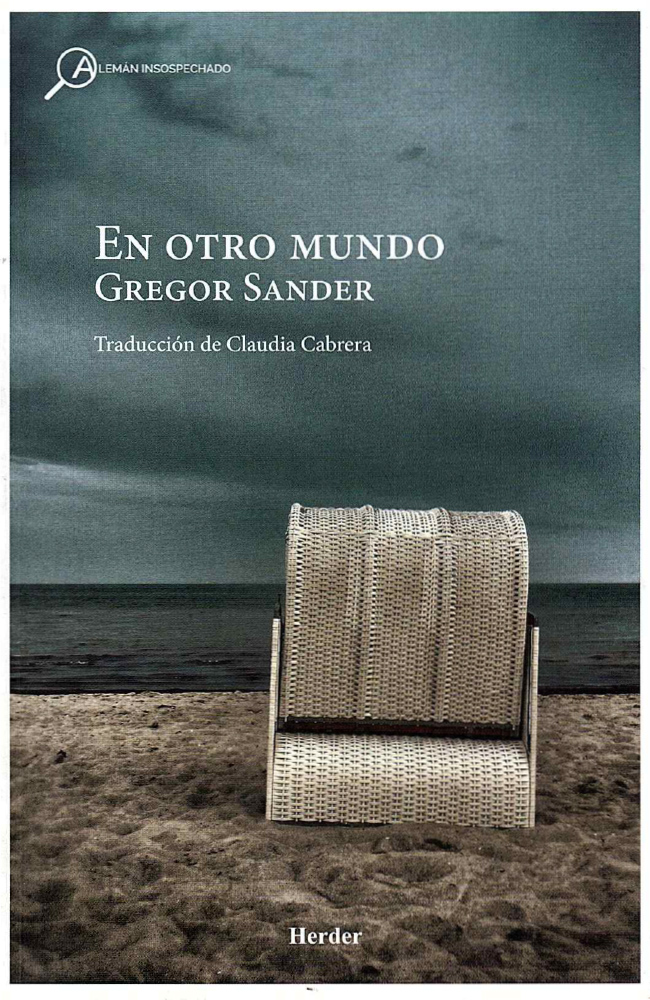
21 Jul En otro mundo
Traducir es, a veces, una cosa extraña. Se dan casualidades que quién sabe si de verdad son eso. O, quizá, es simplemente que uno elige los textos que quiere traducir debido a una cierta afinidad que no siempre resulta clara en un primer momento, como una suerte de impulso subconsciente. O, quizá, las traducciones se van hilando en algo que acaba siendo un collar entero, un cuerpo de obra por sí mismo.
Como sea, justo esto me pasó con el libro Winterfisch (Pescado de invierno), del autor alemán oriental Gregor Sander, que traduje en 2015. En México se llamó En otro mundo, y lo publicó la Editorial Herder. Es un libro peculiar, de nueve relatos, que nos habla de un país que ya no existe, la República Democrática de Alemania, y de las cicatrices que aún perviven. Pero el verdadero protagonista es el mar Báltico. Cada una de las historias se lleva a cabo en una ciudad diferente, en países diferentes (Alemania, Finlandia, Polonia, Lituania, Suecia) pero siempre en la costa del Báltico. Mis favoritas son “La pensión Miramar”, “La hija de Stüwe” y, sobre todo, “En otro mundo”, que dio nombre a nuestro libro mexicano. En ese relato, que habla de dos localidades en la antigua Alemania Oriental, Rerik y Wustrow, se cuentan sucesos terribles, como hay tantos en la historia alemana. Pero, además, descubrí dos cosas que me conciernen, por así decirlo, de manera personal, aunque tangencial: Heinrich Tessenow, el arquitecto que se menciona brevemente, diseñó también la Ciudad Jardín de Hellerau, cerca de Dresde, y su teatro. En el año de 2012 pasé seis semanas en ese lugar, gracias a una beca del Goethe-Institut y de la Fundación Cultural de Sajonia. Por otro lado, uno de los sobrevivientes del barco Cabo Arkona fue el actor Erwin Geschonneck, quien interpretó al carnicero Albert Teetjen en la versión fílmica de la RDA de El hacha de Wandsbek, libro que también traduje y por el cual me concedieron el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en 2020. Estas pequeñas coincidencias me alegran. Son las que le confieren a mi trabajo –y a mi vida– una especie de lógica interna, o de coherencia.
Va una breve semblanza del autor:
Gregor Sander nació en 1968 en Schwerin, en ese entonces parte de la República Democrática de Alemania. Antes de empezar sus estudios universitarios, Sander aprendió los oficios de cerrajero y enfermero. Después estudió tres semestres de Medicina en la Universidad de Rostock, y posteriormente algunos semestres de Germanística e Historia en la Universidad Humboldt, en Berlín. De 1996 a 1997 asistió a la Escuela de Periodismo en esa misma ciudad.
Su carrera literaria inició en 2002, con el volumen de relatos Ich bin aber hier geboren (Pero yo nací aquí). Con la narración “Pescado de invierno” participó exitosamente en la primavera de 2011 en el concurso Ingeborg Bachmann, en el que obtuvo el Premio 3sat. Otras obra suyas son la novela Was gewesen wäre (Lo que hubiera sido) y Abwesend (Ausente, publicada en España). Vive en Berlín, donde trabaja como autor independiente.
En el invierno de 2015, presentamos juntos el libro en español en la Feria del Libro de Guadalajara, con Jan-Cornelius Schulz, el editor de Herder. Gregor Sander participó también en un taller de traducción literaria que organizamos en y con el Goethe-Institut en torno a su libro Was gewesen wäre. Fueron experiencias ricas y satisfactorias, que guardo con mucho gusto en el corazón y en la memoria.
Y he aquí el relato, al que, confieso, me permití darle una manita de gato. Los traductores sí mejoran al paso de los años.
En otro mundo
Rerik era diferente, porque en la parte de arriba era una pequeña ciudad y sólo abajo, junto al mar, pretendía ser un pueblo de pescadores. Y porque yo creía conocerlo desde que era un niño. Primero fuimos a Ahrenshoop, y el año siguiente, a Ahlbeck. Sólo después de eso estuve listo para Rerik. Había tenido en verdad miedo de ir allá, miedo de destrozar el recuerdo, la idea, la ilusión de Rerik, y sin Anne nunca lo habría hecho.
–Tienes que ir conmigo todos los años al Báltico –me había dicho Anne antes de que nos mudáramos a Berlín-. Prométemelo. Por lo menos una vez al año. Mejor, dos.
Eso había sido cuando estábamos junto al Hudson, que corría ancho y tranquilo.
Nos conocimos en Nueva York. En realidad, toda esta cosa con Rerik empezó ahí. En Hell’s Kitchen. En la esquina de la Calle 49 y la Novena Avenida. Ahí tenía yo mi cuarto, y en julio de 2005 ninguno de mis tres roommates estaba en la ciudad. Eso no volvió a pasar nunca en los dos años que viví ahí. Así que tuve el departamento entero para mí solo durante toda una semana. Tres cuartos pequeños y un vestíbulo en el que normalmente Alex, un estudiante suizo, malvivía en un sofá. Hacía un calor tropical y no había aire acondicionado. Había pedido que le mandaran a Anne desde Alemania el libro Zanzíbar o la última razón, de Alfred Andersch. A Anne, quien había nacido en Schwerin. Habíamos hablado tanto del Báltico y no me podía imaginar cómo era no haber leído ese libro en la escuela, como había hecho yo en Recklingshausen. Rerik: en mi infancia ése era uno de los lugares más encantados que pudieran existir. Rerik estaba en Alemania Oriental y nosotros no teníamos amigos o parientes allá, no mandábamos paquetes, y cuando alguien nos platicaba de sus hermanos y hermanas en el Este, no veíamos caras concretas frente a nosotros.
Una vez acampé en Rerik –había dicho Anne–. Una vez acampamos con amigos cuando terminamos la prepa, y no me acuerdo de absolutamente nada. Sólo que el campamento estaba arriba, en alguna parte pasando el acantilado, y que había que bajar caminando al mar. Y que Regine Albrecht vomitó todo mi sleeping bag una de esas noches –rio y arrugó la nariz–. Más bien me acuerdo de eso. Con mis papás siempre fuimos a la isla de Poel, que está al lado. Salíamos por la mañana de Schwerin hacia la playa y regresábamos a casa por la noche, y a veces, en días calientes, ni siquiera se podía entrar a Poel. Entonces había un policía en la calle que decía: “Todo lleno”, y teníamos que dar la vuelta.
Hablamos de Andersch y de Zanzíbar, porque al principio de todo amor se comparten muchas historias. Algunas de ellas, una y otra vez. Le conté del pescador Knudsen, quien durante el Tercer Reich, junto con su grumete ansioso de aventuras, debía llevar una escultura de Ernst Barlach a Suecia para salvarla de la confiscación, y también a una muchacha judía. De Gregor, el comunista atormentado por las dudas, y de Helander, el sacerdote atormentado por la falta de fe. Anne dijo:
–Seguramente eso tampoco nos lo dejaron leer. Todavía hoy los odio por ello, por ese poder que tuvieron. –En aquella época Anne era docente de diseño por dos semestres en la NYU, y estaba en la ciudad desde hacía medio año–. Alfred Andersch. Se me antojaría ahora. Algo alemán –lo dijo como cuando se tiene antojo de pan negro, ensalada de papa o paté. Y entonces le conseguí el libro.
Empezó a leer de inmediato, en el sofá negro de Alex. Me gustaba mucho verla leer y cómo, al hacerlo, se enredaba en el dedo uno de sus mechones ligeramente rojizos y se perdía por completo en la lectura.
Pero esta vez no aguanté quedarme junto a ella. A los dieciséis años me gustó tanto el libro que ahora que Anne lo leía me parecía como si se tratara de una prueba. La dejé ahí, leyendo en el calor del departamento vacío por cuyas ventanas no entraba corriente alguna, sólo el rumor permanente del tráfico abajo en la Novena. Entonces me fui solo a Central Park. Me senté en la sombra con una café helado y contemplé a los niños jugando beisbol. Pensé en mi escuela, un edificio bajo, anaranjado y gris, de los años setenta, y cómo hablamos del libro con Herold, nuestro maestro de alemán. Y en que ahora Anne lo estaba leyendo en Manhattan, en mi departamento vacío, que normalmente nunca estaba vacío, y no en su pequeño departamento, tras el East River en Williamsburg. Ahí vivía en un único cuarto diminuto, lleno hasta el tope de pequeñas figuras de cartón que fabricaba y pintaba para usarlas como ilustraciones para revistas alemanas y estadounidenses. Sobre el escritorio, que ocupaba casi todo el lugar, ponía en las noches su colchón, que de día estaba apoyado en una esquina. En la parad colgaba una foto de ella en la que estaba vestida como terrorista, con ropa negra, un pasamontañas que sólo permitía ver sus ojos y en la mano un rifle de madera del que salían disparadas en todas direcciones flores de colores. Y sobre el lavadero en la minúscula cocina se leía en su letra garabateada: “Ash, ¿cuántos pinceles más tengo que lavar?”
Cuando salí del departamento en dirección hacia Central Park y pensaba que Anne siempre tendría en mente Nueva York cuando recordara este libro, ella gritó detrás de mí:
–“Seis torres. Una torre doble y cuatro torres individuales, las naves de sus iglesias, muy por debajo de ellas, se sumergían como bloques rojos en el azul del Báltico.” ¿Rerik, cinco iglesias? ¡Qué risa! Si no es más que un pueblo chiquitito.
Claro que en la escuela en Recklinghausen también nos explicaron que Andersch había amalgamado Wismar y Rerik. De todos modos, en mi imaginación siempre siguió siendo un solo pueblo. Antes de que llegáramos a Rerik, ya sabía también que hasta 1938 se había llamado Alt Gaart, y que habían sido ni más ni menos que los nazis los que lo rebautizaron. Resulta desconcertante que la historia de Andersch suceda en 1937. Anne y yo íbamos bajando en el auto en dirección al mar, y a lo lejos se podía ver el pueblo, también la bahía de Salzhaff, que estaba enfrente, rodeada por una península.
El trayecto de bajada hacia el agua me recordó al lago de Constanza. El centelleo del agua bajo el sol de la tarde, que estaba ya muy bajo. Allá habían ido de vacaciones mis padres con mi hermano y conmigo. O al Mar del Norte, a Hooksiel, y después a Amrum y Sylt. Al Báltico nunca fuimos, porque tampoco es que hubiera quedado una gran parte de él en Alemania Occidental.
Antes de que Anne y yo viajáramos allá por primera vez, yo había dicho que no me iba a quedar en un bungalow con puertas de cartón, ventanas de vidrio soplado y opulentos muebles de estilo nuevo rico. Ese día Anne llevaba puesto el sombrero que usaba siempre que estábamos en el mar y dijo, con las manos en las caderas:
–Soy neuróticamente no conformista, ¡ya deberías saberlo, tú, snob arquitectónico!
Y, en verdad, siempre encontrábamos un alojamiento aceptable. Aunque Anne lo hacía también por patriotismo local, porque quería que me gustara su terruño. Antes de conocerla, nunca había estado allá. Lo único que sabía yo de Rostock era que en ese lugar el populacho había querido quemar vivos a los extranjeros que vivían en un edificio con una fachada adornada con girasoles pintados. Y que lo habían intentado durante días enteros. Leí sobre el radicalismo de derecha y el desempleo. Pero claro que me gustaba la mentalidad de “sí, pero…” de Anne, con la que me llevó a rastras ese lugar, rentó una canasta de playa y me retuvo una semana en el mar.
Me retuvo, punto. En Berlín incluso nos habíamos mudado juntos a un departamento y éramos pareja desde hacía más de dos años. Toda mi vida había tenido problemas con quedarme, no me podía estar quieto y esperar. Pero con Anne sí pude, y en nuestras vacaciones en el Báltico, durante las cuales ella se quedaba sentada en la canas de playa y leía como si le pagaran por ello, yo me iba a hacer jogging, a andar en hidropedal, o rentaba una bici y vagabundeaba por los alrededores, como decía Anne.
La pensión en Rerik estaba bien. Se hallaba en la parte de abajo del lugar, la de arriba no valía la pena, con tantos supermercados y tantas casas en serie. La Pensión Gaviota era vieja y la habían restaurado con cierto cuidado. Tenía un porche de madera en el que se encontraba el restaurante, y yo prometí que ignoraría la puerta de plástico de la entrada. El resto de las horas de sol las pasábamos en la canasta de playa, mirando el agua, que se acercaba a la tierra en pequeñas olas coronadas de espuma sólo para volver a retirarse de inmediato, como si nos quisiera tentar. Por un momento descubrí una franja de tierra del otro lado y le di un suave codazo a Anne, quien estaba recargada en mi hombro, y grité:
–Allá, mira: Vineta. ¡He visto la mítica tierra de Vineta!
Anne refunfuñó:
–Es sólo Ferhmann, tontito. Es Alemania Occidental, así de cerca estaba.
Tuvimos suerte con la temporada baja. El clima era bueno y el lugar no estaba demasiado lleno. Me levanté en cuanto clareó la mañana y corrí hacia abajo, hacia el agua. Anne dormía aún: “No te atrevas a despertarme.” Yo adopté de inmediato mi ritmo acostumbrado para correr –con el que empezaba todos los días– y me encaminé en dirección al Este, a lo largo del acantilado, pero al final me di la vuelta porque quería ver qué había en la parte de atrás de Rerik, qué tierra era la que rodeaba a la bahía de Salzhaff y la convertía justamente en eso, en una bahía.
Pero no llegué muy lejos. El pueblo se acabó ahí donde una angosta franja de tierra separaba el mar y la laguna Achterwasser. Los oriundos de Rerik le llamaban “Cuello de Botella”, como me enteré después. Y ahí, donde se vuelve a ensanchar, estaba tendida una cerca sobre toda la extensión de tierra, una cerca de alambre de púas con un portón en medio. Al lado, una caseta blanca y una cámara que apuntaba hacia la cerca. “Se prohíbe estrictamente el paso. Zona minada.” Me quedé parado frente al portón, trotando en el mismo lugar, cuando un hombre de uniforme azul que llevaba un perro con correo salió de la caseta y se dirigió a una camioneta junto a la cerca.
–¿Qué es esto? –le pregunté.
–Está prohibido –contestó. Indeciso, se quedó parado frente a la pickup y me miró.
–Sí, eso ya lo leí, ¿pero por qué? –El hombre tenía una cara angulosa, carnosa, y no me quería contestar, eso era notorio.
–Los rusos estuvieron aquí. “Nuestros amigos.” Era un campo de instrucción para las tropas. Está todo lleno de granadas.
–¿Los rusos? –pregunté de vuelta–. Pero si hace mucho que se fueron.
Había abierto la puerta de la camioneta y le indicó al perro que subiera a la superficie de carga. Éste gruñó bajito, y el guardia me dijo:
–Mejor lárgate de aquí.
Y entonces arrancó y pasó junto a mí; cerró con cuidado el portón del otro lado y se marchó, entrando a un bosque de entre cuya maraña de árboles, setos de zarzamora y gigantescos arbustos de escaramujos sobresalía únicamente una farola. “Una lámpara de iluminación urbana”, pensé y corrí de regreso.
–Ay, no, cállese la boca, hombre –dijo el mesero que nos estaba sirviendo el desayuno en La Gaviota. Su entonación afeminada resultaba todavía más graciosa por su acento de Mecklemburgo, esa forma tan peculiar de empujar las palabras de un lado a otro dentro de la boca, como si fueran una papa caliente. “Ay, no, cállese la boca, hombre” lo decía todo el tiempo, y sobre todo cuando no era lo que quería decir.
Los ruskis estuvieron aquí, echados y aventando tiros, hasta 1993. Eso es muy cierto. Pero entretanto la cosa va por un lado muy diferente. ¿Le dice algo el nombre de Heligendamm? Compraron el lugar e hicieron un Grand Hotel muy chic. Ya quisieran, en Wustrow.
Estaba parado junto a nosotros, grandulón como era, y ya con muy pocos cabellos a su todavía corta edad. Tenía una servilleta doblada sobre el brazo y nunca miraba a uno a los ojos mientras hablaba.
–Pues la isla ya la compraron, ahora la cosa es: ellos contra nosotros. Porque sólo el Cuello de Botella lleva a Wustrow, y si construyen ahí un complejo turístico, pues todos los coches van a pasar por en medio del pueblo, y aquí nadie quiere eso, claro. Pero aquéllos son muy tercos y pues levantaron su cerca. Ay, no, cállese la boca, hombre.
Anne me empujó fuera de la pensión después del desayuno. Yo estaba listo para ir a la playa y ya había subido a saltos media escalera, para ir por los trajes de baño y las toallas.
–Ven –dijo–, te quiero contar algo.
Se colgó de mi brazo y paseamos por el pueblo.
–¿Sabías lo de los rusos? –le pregunté.
–No –dijo–, pero, ¿dónde no estuvieron? Nunca los veías, siempre atrás de gruesos muros.
Estábamos frente a la iglesia con su gruesa torre de sombrero episcopal.
–Sólo esta iglesia chiquita, nada más una –dije meneando la cabeza, pero Anne me empujó al panteón.
–Tenemos que conseguir un nombre –dijo–. Vamos a ver las lápidas viejas, busquemos un nombre viejo y bonito, de un pescador o de su esposa.
Me dejé caer sobre una banca y ella se quedó parada frente a mí bajo el sol de mediodía, sonriendo.
–¿Significa eso que estás…?
–Creo que sí.
–¿Estás segura?
–No, pero tengo un retraso de diez días, y si hay algo puntual en mí, es eso.
–Rerik, Rerik –dije–. Y todo esto debajo de esta pseudoiglesia.
Por la tarde estábamos sentados en el restaurante de La Gaviota. No sabía que esa noticia me fuera a alegrar tanto. Ya había tomado tres copas de vino, mientras que Anne seguía sentada frente a su copa de 0.1 litro, que no iba ni a la mitad. A pesar de eso, era ella la que tenía las mejillas sonrosadas, no yo.
–Y entonces entró al lugar el viejo que habíamos ahuyentado hoy en el panteón. No había nombres bonitos en las lápidas, sólo Günthers, Annelieses y Waldemars. Pero el hombre que entraba ahora al restaurante casi con timidez, vestido con jeans, camisa y un saco gris, se había detenido en la mañana frente a una lápida. Cuando nos acercamos, se dio la vuelta y salió del panteón. En la piedra se leía: REPUBBLICA ITALIANA A PERENNE MEMORIA DI CADUTI ITALIANI CUE QUI RIPOSANO. – EN MEMORIA PERENNE DE LOS CAÍDOS QUE AQUÍ DESCANSAN.
–Es para volverse loco –dijo Anne–. Rusos, italianos. ¿Qué más?
Decidimos preguntarle al día siguiente a “Ay, no, cállese la boca, hombre.”
Pero cuando el hombre del panteón entró y miro tímidamente a su alrededor, porque ya no había lugares libres, me levanté de un salto, para lo cual las tres copas de vino seguramente fueron de gran ayuda. Le hice una seña con la mano y le dije:
–Siéntese con nosotros, por favor.
Y lo hizo, aunque un poco vacilante. Y como al final la situación me resultó un poco penosa, añadí:
–Es que voy a ser padre, ¿sabe?
–Quizá vas a ser padre –Anne torció la boca y me pateó la espinilla debajo de la mesa–. Y, además, todavía no se lo tienes que contar a todo el mundo. Todavía no es seguro.
El hombre había doblado las manos frente a su cara:
–Conmigo esta información está bien resguardada. Guardaré silencio.
–¡Ya ves! –dije, y le pregunté si le podíamos invitar una copa de vino.
–Eso es todo lo que quiero –dijo–. Acabo de comer.
La mesera nos trajo otra copa de Riesling, y mientras brindábamos le dije de una vez:
–Nos tiene que contar acercar de la lápida. ¿Qué italianos murieron aquí?
Tenía una cara extrañamente fina, casi juvenil.
–Va usted al grano –después se levantó y dijo en dirección a Anne–: Benthin, Peter Benthin es mi nombre.
También nosotros nos presentamos.
–Usted ya me reveló un secreto. Y a cambio le quiero entregar otro. –Le dio unos traguitos a su vino y se atragantó. Tosió y le costó trabajo recomponerse, dijo–: Ya ve, no me resulta fácil. Ni tomar vino ni revelar secretos. A ninguna de las dos cosas estoy acostumbrado. –Hizo una breve pausa, le dio vueltas a la copa entre las manos y nos hizo una señal con la cabeza:
–¿Vieron la cerca? ¿Atrás del Cuello de Botella?
–Yo la vi mientras corría en la mañana. Está vigilada. Los rusos estuvieron ahí. Tenían un lugar de instrucción para sus tropas.
–Sí, es cierto. A partir de 1945 fueron los rusos, pero antes fue la Wehrmacht, el ejército alemán. Poco después de que los nazis asumieran el poder, fundaron ahí la escuela de artillería antiaérea más grande del Reich. Construyeron aquí una auténtica ciudad con miles de soldados en Wustrow, donde antes sólo habitaban algunos campesinos, y junto con Alt Gaartz, se constituyó Rerik. En 1938. Disparaban muchísimo. En algunas noches, el cielo sobre el Báltico estaba tan lleno de cohetes y proyectiles que trazaban líneas plateadas, que los fuegos artificiales de Año Nuevo de Osnabrück se quedaban cortos.
Los dos lo miramos, extrañados.
–Osnabrück, ahí vivo ahora –dijo, como si eso explicara algo.
–¿Pero, 1933? Eso no le puede haber tocado a usted, no es usted tan viejo –dijo Anne, como una alumna aplicada, y supe que también lo decía para halagar a Benthin. Así de bien la conocía ya. El halago funcionó, eso fue notorio en la expresión de la cara del hombre.
–Es cierto. Nací hasta 1939.
–¿Y los italianos? –pregunté.
–Espero que no sea tan impaciente con su hijo –dijo Benthin, y Anne me volvió a patear debajo de la mesa, aunque esta vez fue él quien mencionó al bebé, no yo.
–Mi madre trabajaba aquí, en una de las pensiones, desde 1935. Había venido de Stettin. Su hermana mayor también vivía en Rerik. A ella le gustaba este lugar, y era joven y popular. Iba siempre a los diferentes bailes que había aquí en el Hotel Poel y en otras partes, y bueno, así entré yo en escena.
Bebió un poco de su vino con gran lentitud.
–Quedó embarazada de uno de los soldados u oficiales. No lo sé con precisión. Ella siempre dijo que había sido un oficial, un italiano. Porque también ellos mandaban hacia acá sus soldados, para que estudiaran. Hasta Mussolini vino aquí en esos años, y Hitler le dio una visita guiada. Y una vez, en 1943, una bomba de avión inglesa mató a algunos soldados italianos. Es imposible que mi padre haya estado entre ellos, y la lápida no la instalaron sino hasta después de la caída del Muro, como me contó el cura. Pero hoy ustedes me sorprendieron en un momento sentimental. A pesar de que no sé casi nada de mi padre, me conmovió mucho ver la lápida conmemorativa. De pronto me sentí muy cerca de él.
A la mañana siguiente corrí en dirección a la cerca en el Cuello de Botella. Corrí a lo largo, saludé con la mano al vigilante, que de nuevo cargó al perro en su pickup y me miró sin entender nada, y después me di la vuelta y seguí corriendo a lo largo del acantilado que subía en dirección al este, pasando Rerik. Me gustaba cuando, temprano en la mañana, la playa estaba vacía y la arena, todavía húmeda de rocío. Si acaso, algunos corredores matutinos y las gaviotas, que inspeccionaban lo que había arrojado el mar por la noche. Cuando regresé, Peter Benthin estaba sentado en la banca roja frente a la pensión, y protegía sus ojos del sol con su mano plana. Estaba viendo en dirección a Wustrow y me saludó.
–¿Sabe?, todo lo que recuerdo ya desapareció o se volvió mucho más pequeño. Y la mitad de mi vida sucedió en Wustrow. Especialmente después de la guerra, pero el bruto ése en el portón no me deja pasar.
Me dejé caer junto a él, resollando. Se podía ver desde aquí una parte de la cerca, que terminaba apenas en el mar abierto.
–La Wehrmacht amarraba grandes sacos de aire con una cuerda larga a la parte de atrás de los aviones. Entonces, les disparaban y algunos de ello se perdían. Y si nosotros, los niños, los encontrábamos, había cinco marcos de premio. En ese entonces, era mucho dinero. Una vez, allá arriba en el bosque, me encontré uno yo solito y me lo guardé debajo de la chaqueta. Mi madre me acompañó y me dieron los cinco marcos. Estaba yo orgulloso como un pavorreal.
Los dos miramos hacia Wustrow. No se alcanzaba a reconocer nada, aparte de los árboles y una de las primeras farolas.
–No me deja pasar, el bruto ése en el portón –repitió Benthin–. Me gustaría tanto regresar allá. Incluso le ofrecí dinero, pero nada qué hacer.
–¿Y trepar por la cerca?
–Pero si la cerca está vigilada, hasta con una cámara.
–Bueno, si es verdad lo que nos contó el mesero, que aún mucho después de que se fueron los rusos sí se podía pasear allá, entonces ya no debe haber peligro alguno.
Benthin me miró, esperanzado.
–¿Qué tanto tiempo le dedicaría usted a un trabajo así? ¿Vigilar una cerca que, en realidad, nadie quiere atravesar? Además, ayer y hoy estuve ahí a las ocho y media. Y a esa hora, el vigilante siempre se va con su perro a la península. Al parecer, a patrullar.
–¿Y la cámara?
–Supongamos que usted está sentado ahí todos los días y que todos los días tiene que salir a patrullar. Y todos los días, tiene que regresar de patrullar. ¿Revisaría la cinta para, cuando mucho, ver pasar un conejo por debajo de la cerca?
–Hace mucho que no trepo una cerca, no sé.
–Ande, haga un esfuerzo. Hizo el largo viaje desde Osnabrück y, sin Wustrow, el viaje no habrá valido ni la mitad de la pena. Yo lo acompaño.
–¿En serio?
–Y con mucho gusto, además. Planeémoslo bien hoy por la noche frente a una copa de vino.
A la mañana siguiente, estábamos sentados en una de las canastas amarillas que habíamos volteado en dirección a Wustrow. Peter Benthin traía puestos mis pants grises con sus zapatos negros y bien lustrados. En la cabeza, el sombrero de paja de Anne. Quien lo viera seguramente pensaría que era una figura muy rara, realmente llamativa. Pero, aparte de algunos corredores, no nos vio nadie.
–Tengo un poco de miedo por ti –había dicho Anne la noche anterior, en nuestro cuarto.
–Nuca lo habías tenido, le dije.
–¿Y tú cómo sabes?
–Es verdad, cómo –respondí, y la miré ahí parada, desnuda, en el pequeño cuarto con muebles imitación Biedermeier.
–Todavía no se ve nada –dije, y señalé la suave curvatura de su vientre. Ésa que siempre ha estado ahí.
Miró hacia abajo de su cuerpo y dijo:
–¿Pues tú qué creías?
Pensé en eso cuando el vigilante salió puntual en su pickup por el portón, lo cerró y desapareció, igual que los días anteriores. Echamos a correr, como habíamos acordado. La mañana estaba húmeda, lloviznaba ligeramente y corrimos hacia la reja a través de los arbustos, que nos llegaban a la cadera. Yo hice una especie de estribo con mis manos. Benthin metió un pie, yo lo impulsé hacia arriba y casi voló por encima de la cerca. En cuanto aterrizo al otro lado siguió corriendo, ágil y algo encorvado. No se le notaban los setenta años. Lo seguí. Tras pocos pasos, el bosque nos recibió, la lluvia se hizo más fuerte y después de algunos metros apareció la primera casa. La puerta estaba abierta y entramos.
Un cuarto vacío, las ventanas rotas. Enfrente, un laberinto de árboles y arbustos que habían crecido totalmente silvestres.
Benthin estaba recargado en la pared y se abanicaba con el sombrero.
–Tessenow –dijo–. Toda la ciudad de los soldados se construyó basada en sus diseños.
–Heinrich von Tessenow. Lo conozco. Un reformador conservador. Pero nunca había oído que hubiera construido esto. ¿Para la Wehrmacht?
Esperamos un momento. Estaba oscuro, por el cielo nublado y por el bosque, que casi crecía adentro de las casas. A pesar de eso, se podía reconocer la estructura. Calles y caminos en los que se erguían casas de dos y hasta tres pisos, y que alguna vez fueron blancas.
–Eso de allá adelante era, creo, la calle Richthofen.
Ahora Peter Benthin parecía mucho más más valiente y erguido que antes, en la playa. Nos atrevimos a salir, protegidos por los árboles. Las casas mostraban, todas, rastros de vandalismo. Los vidrios estaban rotos, algunas ventanas colgaban de sus goznes. Las paredes, garabateadas con letras cirílicas. En una pared estaban las cabezas pintadas de tres soldados soviéticos: un marinero, un aviador, un soldado. Los tres veían hacia un lado, y el rojo de los labios y el azul de la gorra de marinero en ese mural propagandístico brillaban de manera casi surrealista entre al gris y el café de la habitación. Olía a moho, y afuera, entre las casas, había una verdadera orgía de diferentes tonos de verde en las hojas impregnadas de humedad. Abedules, acacias, helechos gigantescos. Atravesamos un salón de clases con un pizarrón plegable abierto, y había un hospital con una sala de operaciones y mosaicos azul claro en las paredes.
Yo estaba fascinado. Una ciudad pequeña de verdad, como la que había en uno de mis libros infantiles. Un lugar en la selva, abandonado por sus habitantes y misioneros. Invadido enteramente por la naturaleza. Sólo que no estábamos en la Amazonia, sino en Mecklemburgo. A 500 metros de la localidad más próxima.
Miré con asombro las muchas letras cirílicas, que no sabíamos leer, y me extrañó que los excusados estuvieran rodeados por un cuadrado de concreto. Hasta el borde.
–¿Por qué hicieron eso los rusos? –pregunté.
Sin voltear a verme, Benthin respondió en voz casi inaudible:
–Algunos pueblos prefieren hacer sus necesidades en cuclillas, no sentados.
Su mirada erraba, infatigable, de acá para allá. Parecía como si hubiera tomado algo, alguna droga que le permitiera pensar con claridad, con mucho más claridad que yo.
Estaba yo embriagad por el pensamiento de que estábamos solos en la península, que sólo el vigilante andaba con su camioneta en alguna parte y que estábamos protegidos por la cerca de alambre de púas en el Cuello de Botella. Vimos un cine con una sala gigantesca, con el techo roto en alguna parte. La luz entraba por ahí como en una pintura al óleo. Después, un gimnasio, donde todavía estaba un potro para saltar y el parquet se había ondulado por la penetrante humedad.
Seguimos avanzando más y más, y de pronto el pueblo terminó. El sol había salido. Ahora nos atrevíamos a caminar en medio de una alameda y todo se veía como en cualquier otra parte. Empedrado, árboles frutales en flor y,al final, donde la calle hacía una curva, el mar, de un suave azul claro. Benthin guardaba silencio, iba junto a mí, pero estaba solo consigo. De pronto, echó a correr.
–Ahí está –dijo, y corrió alameda abajo, hacia el prado que se prolongaba hasta el mar, cubierto de arbustos. Tenía el sombrero de Anne en las manos, y me costó trabajo seguirle.
Era una cabaña de madera plana. Muy sencilla y pequeña, con una terraza angosta. Toda pintada de rojo Falun. Benthin estaba de pie frente a mí, recargado en la cabaña, y parecía satisfecho. Seguí su mirada sobre un prado salvaje, que después de dos o trescientos metros bajaba hacia el mar.
–¿Le dice algo el nombre Randow? ¿Werner Randow?
–¿El artista? Sí, claro. Soy de Renania del Norte-Westfalia, y Randow vive en Düsseldorf. Pero todo el mundo lo conoce. Los cuadros con clavos.
–Exactamente –dijo Benthin. Sacó de su bolsa algunos sándwiches envueltos en una servilleta de papel y me pasó uno. Lo mordí y recordé mi infancia, los panes para el lunch en la escuela, o cuando iba con mi padre de cacería a la llanura de Münster y estábamos sentados en silencio en el candelecho. También entonces había siempre esos sándwiches.
–Randow nació en Wustrow. Su padre era campesino aquí, y en la guerra trabajó también para la Wehrmacht.
–No tenía ni idea. Para mí ha sido siempre un artista alemán occidental. Con Randow no asocio para nada Alemania Oriental. ¿Pero esta cabaña es suya? ¿Por qué se le permite venir acá? Pensé que era zona prohibida.
–Tiene una llave para el portón, y un permiso especial del presidente federal.
No pude evitar reírme.
–¿Del presidente? Ése es un gesto extremadamente leal.
–Sí, pero hay problemas con las autoridades locales. No se lo quieren permitir y deberá marcharse. Randow viene para acá desde hace unos años. Él construyó la cabaña. Lo leí en una entrevista hace algunos meses. Habló de su vínculo con este pedazo de tierra, de su añoranza, del mar y de la fuerza de este lugar. Lo que significa para él. Desde que leí eso, quise regresar también. La idea ya no me dejó en paz.
Traté de imaginármelo. Cómo me subo al auto en Düsseldorf y manejo hasta acá, hasta Rerik. Luego saco una llave de la bolsa, abro el portón y sigo conduciendo hasta la cabaña, pasando frente a esos estrambóticos ex cuarteles de los rusos y de la Wehrmacht. Y cómo entonces se pone el sol y yo estoy aquí, en mi cabaña de madera, con la clara certeza de que estoy absolutamente solo. Nada más se escucha el mar, y algunos pájaros. El pensamiento era tan hermoso que podría uno volverse loco.
Conocía la obra de Randow. Los cuadros de clavos, las personas de ceniza como reacción a Chernóbil, algunas instalaciones. Me acordé de una foto que lo muestra entrando, montado sobre un camello, a la escuela superior de arte que lo acababa de nombrar profesor. En casa discutimos al respecto durante el desayuno. “Exagerado”, le pareció a mi padre. En especial los cuadros con clavos me vinieron de inmediato a la mente, con su extraña y brutal belleza, y con su precisión artesanal.
–Randow trabaja con arena, piedras y clavos. Además del color, claro –dijo Benthin–. También él se quedó para siempre aquí. Esto forma parte de él.
Cruzamos despacio el prado para llegar al mar. Tomé a Benthin por los hombros, y se dejó abrazar. Nos sentamos en la playa. Vi Rerik a la distancia, con esa silueta, para mí totalmente errónea, de esa única y pequeña torre de iglesia. Se nos olvidó por completo que así, sentados en la playa, el guardia podría vernos si quisiera.
–¿Conoce a Randow? Quiero decir, de antes. O sea, ¿de aquí, de Wustrow?
–El Cabo Arkona nos vincula.
–Pero eso está en la isla de Rügen. Ahí hay un faro diseñado por Schinkel.
–No, me refiero al barco. ¿Nunca oyó hablar de eso?
Benthin se veía muy tranquilo. Había desaparecido el nerviosismo que lo había atenazado frente al portón, también su timidez.
–No, no conozco ningún barco llamado Cabo Arkona.
–Fue la mayor catástrofe naval del mundo. Con miles de muertos. Aquí, a algunos kilómetros al oeste. Cerca de Neustadt, en el otro extremo de la bahía de Mecklemburgo.
–Pensé que el Titanic había sido el peor desastre naval.
–No, pero el Cabo Arkona una vez interpretó al Titanic en una película nazi. Ahí se hundió por primera vez, a principios de los años cuarenta. El Cabo Arkona fue un barco de lujo en los años veinte y treinta, y después lo pintaron de gris y lo usaron para transportar tropas. Prácticamente al final de la guerra, la SS, en su infinito delirio, condujo al barco a los presos del campo de concentración de Neuengamme, en mayo de 1945. Cuatro mil personas, casi muertas de hambre y enfermas, hacinadas bajo cubierta. Y había otros dos barcos, cada uno con dos mil prisioneros más, también anclados en la bahía.
Benthin miraba el agua, guardó silencio por un rato.
–El 3 de mayo vino un escuadrón inglés. Nadie sabe hasta hoy cómo pudo pasar aquello, pero los ingleses deben haber pensado que era un transporte de tropas. Porque los prisioneros tenían que permanecer bajo cubierta y a bordo sólo se veía a los de la SS y a las fuerzas de asalto del pueblo. La Royal Airforce bombardeó los barcos, que se hundieron en muy poco tiempo. La temperatura del agua era de 8 grados. La SS sólo salvó a su gente, y con esa temperatura era imposible nadar hasta la orilla. Casi todos se ahogaron. Algunos días antes de que terminara la guerra.
–¿Y usted, y Randow?
–Yo pasaba mucho tiempo solo en ese entonces. Aquí la guerra terminó el 2 de mayo. La escuela de artillería antiaérea en Wustrow les fue entregada a los rusos sin que se disparara un solo tiro. Mi madre trabajó en ese verano en una especie de cocina comunitaria, y yo andaba solo casi siempre. Kurt, un primo mío diez años mayor que yo, tenía que cuidarme. Mi madre les tenía un miedo espantoso a los rusos.
–¿Le pasó algo?
–¿Quiere decir que si la violaron? Eso no lo sé hasta hoy. En junio, el mar empezó a arrojar a los muertos. No sólo aquí, en Wustrow, sino en todas partes en la bahía de Mecklemburgo. Docenas de cadáveres del Cabo Arkona y de los otros barcos estaban tirados en la playa, bajo el sol. Nadie se ocupó de ellos, y en un día radiante los rusos obligaron a Kurt y a algunos amigos a enterrar a esas pobres personas. Habían pasado semanas en el agua y, además, algunos días en el sol. ¿Se imagina cómo se veían? ¿Cómo olía aquello?
–No, no me lo puedo imaginar. –Sólo me venían palabras a la mente. Palabras como hinchados, inflados, reventados o en descomposición. Pero, de verdad, no me podía imaginar una playa llena de muertos.
–Apestaba de una manera bestial. Los cadáveres estaban infestados de gusanos. Era…
Benthin dejó de hablar, buscando una palabra. Su mirada se clavó en el horizonte, ahí donde el mar y el cielo se encontraban, casi del mismo azul.
–Randow fue uno de aquellos muchachos. Era más bien alto y flaco, no el ropero en el que se convertiría después. Tenían dieciséis años, yo estaba a punto de cumplir seis. Uno de los rusos me había agarrado, y mientras que los grandes tenían que arrastrar los cadáveres por la playa y enterrarlos, él me sostenía en su regazo. Así, como cuando carga uno a un gatito que en realidad se quiere ir. Me detenía con su manaza puesta alrededor de mi pecho, mientras me hablaba en ruso, con voz queda. Yo tenía la sensación de que mi corazón golpeaba contra mis costillas, y que él lo podía sentir también. Quizá le recordé a su hijo, quizá a su hermano. Yo sólo me acuerdo de la peste de los muertos y del miedo que le tenía al ruso, a ese hombre de uniforme café y de cráneo rapado debajo de la gorra.
–¿Y después?
–En algún momento me soltó, y yo eché a correr y me escondí en la cocina en la que trabajaba mi madre. Me acuerdo cómo me rodeó el vapor y cómo estaba yo sentado debajo de una de las mesas. No le conté nada de lo que pasó. Nunca.
Entretanto, el sol estaba ya alto en el cielo. Ya para entonces era por completo fantasmagórico estar aquí, totalmente solos, en esta playa. Peter Benthin se quitó los zapatos negros y puso ordenadamente los calcetines adentro.
–¿Sabe? Hace poco estuve en el Reichstag de Berlín. Randow diseñó la capilla del lugar. Un espacio muy simple, y colocó varios cuadros grandes apoyados contra la pared. Algunos cubiertos de arena y con la superficie atravesada por piedras. Y en otro, una cruz de clavos que parece un pájaro volando, o como si la cruz se desvaneciera. Me quedé ahí sentado y todo se quedó en silencio a mi alrededor. Después de un rato entró una clase de primaria y los niños se distribuyeron en las sillas. Tendrían unos ocho años. La guía les preguntó si se podían imaginar qué hacían aquí los políticos. Primero todos se quedaron callados, y después una niña dijo, dudando: “¿Rezar por los muertos de la guerra?” Era una niña pequeña, que no tenía idea de lo que estaba diciendo, y yo me pregunté si ese día de hace tanto tiempo todavía se puede ver en los cuadros.
Benthin se levantó y caminó hacia el mar. Se remangó mis pants y dio unos pasos en el agua. Yo lo seguí. Me miró y me preguntó:
–¿Me haría usted un favor? No recuerdo haber visto nunca a nadie nadando aquí, ¿sabe? Sólo nadar un poco. Yo, desgraciadamente, nunca lo aprendí. ¿Sería usted tan amable de nadar un poquito para mí en el mar?
Me desvestí y me metí al agua. Estaba fría. Pero no me quedé parado, sino que seguí caminando hasta que me llegó a la cadera, y entonces me zambullí de un salto. Buceé largamente y luego empecé a nadar hasta que me quedé sin aliento y lo frío del agua ya no me quemaba la piel. Pensé en el niño que estaba creciendo dentro de Anne, y en que todavía existía mi Rerik del libro de Andersch. Y, en realidad, sin que haya cambiado absolutamente nada. Pero ahora, éste era otro Rerik para mí, y una historia que no olvidaría nunca. Y que le querría contar al niño. Después, mucho después.
Gregor Sander, En otro mundo, Editorial Herder, México, 2015.