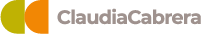02 Jul Un fragmento de «La séptima cruz»
Capítulo 1 – Escena III
No importaba cuánto hubiera cavilado sobre la fuga, a solas y con Wallau; cuántos detalles minúsculos hubiera considerado, incluyendo el formidable transcurso de una nueva existencia: en los primeros minutos tras la fuga, Georg era sólo un animal que se escapaba hacia la selva que era su vida, mientras que en la trampa quedaban restos de pelo y sangre. El aullido de la sirena, desde que se descubrió la fuga, penetraba la tierra en kilómetros a la redonda y despertaba a los pueblitos de los alrededores, envueltos en la espesa niebla otoñal. Esa niebla lo amortiguaba todo, incluso los poderosos reflectores que, por lo demás, habrían iluminado la más negra de las noches. Ahora, a eso de las seis de la mañana, se asfixiaban en una niebla algodonosa, que apenas si teñían de un color amarillento.
Georg se agazapó sobremanera, a pesar de que el suelo cedía bajo su peso. Era posible que se sumergiera, desapareciendo en esa ciénaga, antes de que lograra marcharse de allí. Las secas matas se le clavaban en los dedos, que se habían quedado exangües y estaban resbalosos y helados. Le pareció que se hundía más rápida y más profundamente, su sensación era que el pantano tendría que haberlo engullido ya. A pesar de que había huido para escapar de una muerte segura —no cabía duda alguna de que en los días siguientes los hubieran aniquilado a él y a los otros—, la muerte en la ciénaga le parecía sencilla y libre de horror. Como si fuera una muerte distinta de aquella de la que había huido, una muerte en la naturaleza salvaje, totalmente libre, no infligida por la mano del hombre.
Dos metros por arriba de él, en el terraplén con los sauces, corrían los guardias con los perros. Los perros y los guardias estaban poseídos por el aullido de las sirenas y por la niebla espesa y mojada. Los cabellos de Georg se erizaron, también los vellos en su piel. Oyó maldecir a alguien tan de cerca que incluso reconoció la voz: Mannsfeld. Así que ya no le dolía el golpe que hacía un rato le había asestado Wallau en la cabeza con una pala. Georg soltó los matorrales. Se deslizó hacia una mayor profundidad. Apenas ahora pudo apoyar ambos pies en el rellano que le brindaba un apoyo en ese lugar. Eso ya lo había sabido entonces, cuando aún había tenido la fuerza de calcular todo por adelantado con Wallau.
De repente, apareció algo nuevo. Necesitó un instante para darse cuenta de que no había aparecido nada, sino desaparecido: la sirena. Eso era lo nuevo, el silencio, en el que se podían distinguir con claridad los silbidos individuales, y las órdenes desde el campo de concentración y desde el barracón exterior. Los guardias arriba de él corrieron detrás de los perros hasta la parte más externa del terraplén, un leve estruendo y luego otro, una caída estrepitosa y los duros ladridos de los perros, que se sobreponen a otro ladrido más débil que no se puede imponer a los primeros y que no es posible que sea de un perro, pero tampoco es una voz humana, quizá el hombre que ahora se llevan a rastras tampoco tenga ya nada de humano. “Seguramente, Albert”, pensó Georg. Existe un grado de realidad que le hace a uno creer que está soñando, a pesar de que nunca se soñó menos. “A ése ya lo atraparon”, pensó Georg, como se piensa en los sueños, “a ése ya lo atraparon”. No podía ser verdad que ya, en ese mismo momento, quedaran sólo seis.
La niebla seguía siendo tan espesa como para poder cortarla. Dos lucecitas brillaron, mucho más allá de la carretera, justo detrás de los juncos, se hubiera podido pensar. Esos nítidos puntitos aislados penetraban con mayor facilidad en la niebla que los reflectores, que cubrían superficies más vastas. Poco a poco se fueron prendiendo las luces en las viviendas de los campesinos, los pueblos despertaban. Pronto se había cerrado el círculo de lucecitas. “Nada de esto puede existir”, pensó Georg, “son retazos que he ido reuniendo en un sueño”. Ahora sentía unas ganas insoportables de arrodillarse. ¿Para qué entrar al juego de la cacería? Una flexión de rodillas, un borboteo y todo habría terminado… “Primero tranquilízate”, decía Wallau siempre. Probablemente Wallau estaría acuclillado no muy lejos de aquí, entre los sauces. En cuanto Wallau te decía: “Primero tranquilízate”, ya te habías tranquilizado de inmediato.
Georg se agarró de las matas. Avanzó de lado, muy despacio. Ahora estaba quizá todavía a unos seis metros del último tronco. De repente, en medio de una lucidez estridente que ya no tenía nada de onírica, lo sacudió tal acceso de miedo que se quedó colgando en la pendiente externa, con el vientre pegado a la tierra. Luego, tan de repente como había llegado, el miedo lo abandonó.
Se arrastró hasta el tronco. La sirena empezó a aullar por segunda vez. Seguro que penetraba mucho más allá dela ribera derecha del Rin. Georg apretó la cara contra la tierra. “Tranquilo, tranquilo”, le decía Wallau por encima del hombro. Georg resolló, volteó la cabeza. Las luces ya se habían apagado todas. La niebla se había vuelto delicada y transparente, un puro tejido de oro. Por la carretera pasaron a toda velocidad tres lámparas de motocicletas, como cohetes. El aullido de la sirena pareció henchirse, a pesar de que sólo aumentaba y disminuía de manera regular, un salvaje taladrar en todos los cerebros, de aquí a horas de distancia. Georg volvió a apretar la cara contra la tierra, porque estaban corriendo de regreso sobre el terraplén por arriba de él. Miraba sólo por el rabillo del ojo. Los reflectores no tenían ya nada que alumbrar, lucían mates y apagados en el gris amanecer. Si tan sólo la niebla no se disipara ahora. De pronto tres hombres descendieron por la ladera exterior. No estaban ni a diez metros. Georg reconoció otra vez la voz de Mannsfeld. También reconoció a Ibst por sus maldiciones, no por su voz, que de tan furiosa sonaba muy aguda, como de mujer. La tercera voz, aterradoramente cercana —le podrían haber dado una patada en la cabeza— era la de Meissner, que todas las noches se oía en el barracón, llamando a los hombres uno por uno, a él, Georg, por última vez hacía dos noches. También ahora, Meissner golpeaba el aire con un fuete después de cada palabra. Georg sintió el fino viento:
—¡Por acá abajo! ¡Derecho! ¡Pero rápido, dale!
Un segundo acceso de miedo, un puño que te oprime el corazón. Si tan sólo ahora pudiera dejar de ser un hombre, echar raíces, ser un sauce entre otros sauces, cubrirse de corteza y tener ramas en lugar de brazos. Meissner bajó hacia el terreno y empezó a vociferar como un loco. Se interrumpió de pronto. “Me está viendo”, pensó Georg. Súbitamente se tranquilizó por completo, ni rastro de miedo: “Éste es el fin, adiós a todos”.
Meissner bajó más, hasta donde estaban los otros. Vadeaban por el terreno entre el terraplén y la carretera. De momento, Georg se salvó por el hecho de estar mucho más cerca de lo que creían. Si en lugar de ello se hubiera echado a correr, ya lo hubieran detenido a cielo abierto. Resultaba extraño que, descontrolado y fuera de sí, al final se hubiera atenido de manera tan férrea a su propio plan. Planes propios, ideados en las noches insomnes, cuánto poder conservan a la hora en que se aniquila todo lo demás que se había planeado. “Y aunque te asalte el pensamiento de que alguien más forjó ese plan, ese alguien no fue nadie más que yo”.
La sirena se detuvo por segunda vez. Georg se arrastró de lado, se resbaló con un pie. Una golondrina se asustó e hizo tantos aspavientos que Georg soltó los matorrales de puro sobresalto. La golondrina se introdujo en los juncos, con lo cual provocó un crujido seco. Georg aguzó el oído, de seguro ahora todos escuchaban el mismo sonido. “¿Por qué tenía que haber sido precisamente un hombre, y por qué, ya que lo fui, por qué precisamente yo, Georg?”. Todos los juncos habían recuperado su posición erguida, nadie había venido, al final no había pasado nada, sólo que un pájaro se había agitado en el pantano. No obstante, Georg no avanzaba, tenía las rodillas peladas, los brazos desguanzados. De pronto vio entre los matorrales la pequeña cara de Wallau, pálida y de nariz afilada… De pronto toda la maleza estaba llena de caras de Wallau.
Pasó. Casi se tranquilizó. Pensó fríamente: “Wallau y Füllgrabe y yo lo vamos a lograr. Nosotros tres somos los mejores. A Beutler ya lo tienen. Belloni quizá también lo logre. Aldinger es demasiado viejo. Pelzer, demasiado blando”. Cuando se dio la vuelta para quedar de espaldas, ya era de día. La niebla se había disipado. Una luz otoñal dorada y fría se posaba sobre la tierra, de la cual podría haberse dicho que era pacífica. Ahora Georg reconoció, aproximadamente a veinte metros, las dos grandes rocas planas, blancas en los bordes. Antes de la guerra, el terraplén había sido el camino que llevaba a una granja distante, que hace mucho habían demolido o incendiado. Quizá en esa época habían tratado de drenar el terreno, que desde hace mucho se había inundado ya, junto con los atajos entre el terraplén y la carretera. Seguramente también entonces habían acarreado las rocas desde el Rin. Entre las piedras había todavía una sólida capa arable, hace mucho que los juncos habían crecido encima. Se había formado una especie de cañada, por la que podía avanzar arrastrándose sobre el vientre.
Los pocos metros hasta la primera roca gris de bordes blancos eran los peores, casi a descubierto. Georg mordió con fuerza los matorrales, primero se soltó de una mano, después de la otra. Al rebotar las ramas de regreso, se escuchó como una ligera rasgadura, un pájaro se sobresaltó. Quizá fuera el mismo de antes. Cuando después se acuclilló sobre la segunda roca, entre los juncos, se sintió como si hubiera llegado allí de repente y a una velocidad tremenda, como llevado por alas de ángel. Si tan sólo no se estuviera congelando.