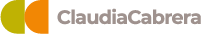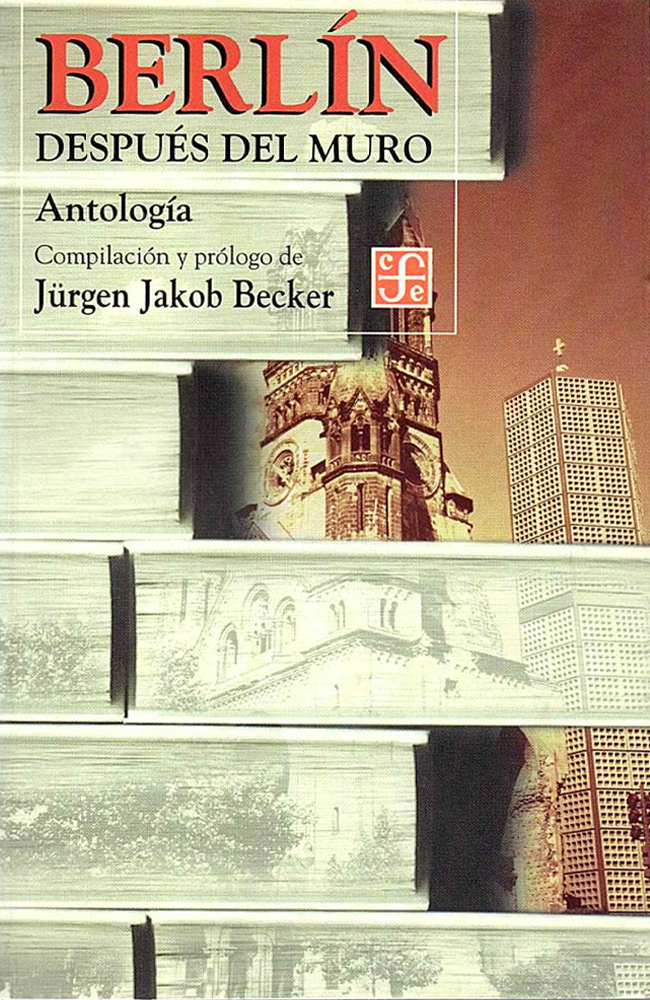
04 Abr Berlín después del Muro – Mi portero
Hoy empiezo una nueva serie de textos. Quiero publicar fragmentos de las traducciones que he hecho. Así quizá despierte su curiosidad por los autores alemanes, contemporáneos y no tanto.
El breve relato que hoy comparto se llama Mi portero y es de Julia Franck. Está contenido en la antología Berlín después del Muro, que publicó el Fondo de Cultura Económica en 2002. Fue una de las primeras traducciones que hice.
Aquí, una breve biografía de la autora:
Julia Franck (Berlín Oriental, 20 de febrero de 1970) novelista alemana ganadora del Premio del Libro Alemán de 2007. En 1978, su familia escapó a Berlín Occidental y más tarde a Schleswig-Holstein. Estudió filología alemana y estudios americanos en la Universidad Libre de Berlín y vivió en Estados Unidos, México y Guatemala. Ha trabajado como editora de la estación de radio Berlín Libre y escrito para varias publicaciones. Su novela La mujer del mediodía obtuvo el premio a mejor libro en lengua alemana en 2007.
Mi portero
La puerta es toda de vidrio, cubierta con persianas de tela que impiden mirar hacia dentro. El taxista insiste en llevar mi maletita hasta la puerta. Le pongo el dinero en la mano y espero a que vuelva a subir a su automóvil. Enciende el motor, pero no se va. Me asomo para ver si tiene dificultades. Me está observando. Espera a que entre en el edificio. Quizás le preocupa mi seguridad. Toco el timbre y espío hacia el interior. Una luz de neón atraviesa la tela, veo que mi pantalón se ensució durante el viaje. El taxista espera. Toco por segunda vez. El cerrojo suena y empujo la puerta, tirando de la maleta detrás de mí. Las ruedas de la maleta y mis zapatos rechinan sobre el linóleo. Me doy vuelta. Las luces traseras del taxi desaparecen en la oscuridad.
–Buenos días.
–Buenas noches.
Un hombre de edad avanzada se asoma por la ventana de la portería. La ventana tiene un mostrador pequeño en el que se encuentra un plato. El portero coloca su sándwich sobre el plato y baja el volumen de un radio o de una televisión.
–Reservé un cuarto.
–¿Perdón?
–Reservé un cuarto, me apellido Friedrich.
El portero me mira fijamente.
–Lo siento, pero me temo que no hay ningún cuarto para usted.
–Está reservado…
–¿Puedo preguntarle con quién hizo la reservación?
–No sé cómo se llame, no me fijé en su nombre. Fue hace algunas semanas.
–Lo siento –el viejo baja los ojos, como si se avergonzara–. No tengo cuartos, todo está ocupado.
Me río.
–Imposible, en un lugar tan grande. No puede estar todo ocupado, debe tener cuartos para emergencias.
–Precisamente. Hemos de tener cuartos disponibles para emergencias. ¿Es usted una emergencia?
–No, pero hice la reservación. Mañana por la mañana comienza mi tratamiento. Aquí, espere un momento…
Pongo la maleta sobre el pequeño mostrador que nos separa y la abro.
–Por favor, no haga eso aquí.
–¿Cómo dice?
–Aquí no, ¿ve esos asientos? ¿Podría ir allá?
–Pero si sólo me va a tomar un momento…
–Quisiera que fuera allá.
Sacudo la cabeza, su voz es aguda y penetrante, y porque está viejo tomo mi maleta abierta, impido que se salgan las cosas y la llevo a los asientos de color café amarillento. La vestidura debe haber conocido tiempos mejores. Volteo a ver al viejo portero. Lleva unas gafas redondas y una barba angosta y larga. Sus cabellos también son blancos. Tiene orejas gachas y me parece que me está espiando, aunque trata de disimular. Ha vuelto a tomar el sándwich, oprime el botón de un control remoto. Escucho silbidos y porras. Es sus gafas se refleja una luz. El televisor debe estar en el rincón de la portería que no alcanzo a ver desde aquí. El portero mastica despacio, se puede escuchar la saliva pasando entre sus dientes. Está sentado muy erguido y sin pestañear, a pesar de que las voces en el televisor son cada vez más fuertes y amenazan con ahogar el ruido que hace al masticar. Encuentro una pequeña hoja de papel en la que está anotado el programa de mi tratamiento y me dirijo hacia él con la hoja en la mano.
–Aquí –pongo la hoja sobre el mostrador. El portero sigue sentado inmóvil, como si no me quisiera escuchar y mira fijamente la pantalla.
–El programa empieza mañana temprano.
El hombre asiente, pero no desvía la mirada del televisor, comienza a masticar otra vez.
–Por favor –mi voz se vuelve suplicante–, revise sus documentos, algo debe haber.
El portero sacude la cabeza. Mastica como un animal, mordisquea con mucha saliva y traga.
–Ya revisé, no hay nada.
–Perdone usted, pero no ha revisado nado mientras he estado aquí. Debe tener alguna computadora o alguna agenda.
–Ciertamente. Pero ahí no hay nada. Ya se lo dije. No tengo que revisar nada. Sé lo que hay en la agenda. Orden. Nada más.
–¿Y la computadora?
–Ya ve usted que está apagada.
–Claro. ¿Podría encenderla?
–Ciertamente, podría –el portero toma un trago de café de una taza de metal–. Pero no serviría de nada. Tampoco en la computadora hay nada que yo no sepa, señora… ¿o señor? Disculpe usted, recuerdo que su apellido es Friedrich, pero, ¿señora o señor Friedrich?
–Eso se ve.
–¡No se figura usted lo que uno ve! ¿Señora? ¿Señor? Hoy en día ya no se puede confiar en eso. Tengo que estar seguro. La seguridad se escribe aquí con mayúsculas. Yo soy responsable de la seguridad de este lugar. También de la suya, mientras se encuentre aquí.
Toma un trago de café.
Escuche usted. Estoy viajando desde las cuatro de la mañana, so ya las once y media de la noche. Por favor. Tiene que tener este cuarto.
–¿Éste? ¿De cuál cuarto habla? Por supuesto que tenemos un cuarto. Pero no se lo puedo dar. ¿Se podría tranquilizar? Sólo estoy haciendo mi trabajo.
–No puedo ponerme a buscar un cuarto en plena noche. Además, ya tengo uno. Con ustedes. Incluso di el número de mi tarjeta de crédito. Quizá incluso ya lo hayan cargado a mi cuenta.
–No se altere. Ya le dije que está todo ocupado.
–Menos los cuartos para las emergencias.
–Sí, menos los cuartos para las emergencias. Pero usted no es una emergencia.
–¿Cómo lo sabe?
–Usted no dijo nada por el estilo. Y, si me permite la observación, tampoco se ve como si lo fuera.
–¿Y cómo se ve una emergencia?
–Oiga, si hasta eso le tengo que decir…
–Por favor.
–Pero si eso lo sabe usted. No se lo tengo que explicar.
El hombre se mete a la boca el último bocado de sándwich y baja el volumen del televisor. Cuando mordisquea así, su barba se mueve para arriba y para abajo. No hay una sola migaja en ella. Probablemente haya practicado durante décadas el arte de comer con barba. Tengo que bostezar, pero no me tapo la boca con la mano. Quiero que note lo cansada que estoy.
–Me gustaría ayudarla, de verdad. Voy a tratar de complacerla –dice y saca el manojo de llaves de la cerradura, abre la puerta de su pequeña portería y la cierra por fuera–. Voy a ver si hay alguien en los cuartos para emergencias.
–¿No lo sabe?
–Es difícil llevar el control sobre las emergencias. Usted se lo podrá imaginar. Espere ahí.
Señala los asientos de color café amarillento en los que está mi maleta y sube las escaleras con pasos breves y viejos. Me siento junto a mi maleta.
La manecilla del reloj grande, que puedo ver a través de la ventana de la portería, sigue avanzando.
Escucho un timbre y me inclino hacia un lado para ver si es el teléfono. Después de todo, no sé cómo suenan aquí los teléfonos. Toca una segunda vez, pero me parece que tarda demasiado como para ser un teléfono. Se escuchan golpes sordos en un vidrio, en la ventana de la puerta. Me dirijo hacia la puerta y distingo una pequeña silueta. El rostro de un niño aparece entre las capas de tela. Trato de distinguir a otras personas, las que deben venir con el niño. Pero parece estar solo. La puerta está cerrada. No importa cuánto la jale y la sacuda, permanece fuertemente cerrada. El niño se da vuelta. Toco en la ventana, le quiero dar a entender con señales que pronto vendrá alguien y lo dejará entrar. Pero el niño está sentado en el pequeño escalón dándome la espalda.
Escucho los cortos pasos del portero bajando la escalera.
–Están tocando.
–Lo sé, por eso bajé.
Pasa junto a mí.
–¿Y? ¿Encontró algún cuarto para mí?
El portero no me contesta. Quizás no me oyó. Abre su pequeña portería y escucho el zumbido de la puerta de entrada. Al niño le cuesta abrir la pesada puerta. Corro a ayudarlo. Tiene una maletita bastante parecida a la mía, pero mucho más pequeña. También al niño le deben haber dicho lo que tenía que traer. Se para frente a la ventana y pone las dos manos en el mostrador, frente a su carita.
–Soy una emergencia.
Su voz es queda. Casi estoy dispuesta a creerle. Si no sonara como una fórmula que se ha aprendido de memoria.
El portero asiente. Escucho un tintineo. Sale de su portería, toma la maletita del niño y sube la escalera. El niño lo sigue.
–Escuche –carraspeo–. Hola, escuche.
Pero el portero no escucha, sus pasos se alejan cada vez más. Mis ojos se sienten pesados. Podría correr detrás del portero y pedirle que me llevara con él. Pero sus pasos no se oyen ya, no lo encontraría. El edificio es muy grande. A mi llegada apenas pude distinguir su contorno en la oscuridad, tan alto se eleva hacia el cielo, tan profundamente se pierde en la distancia. Los ojos se me cierran. Cuando los vuelvo a abrir, prácticamente sigue todo igual, sólo la manecilla del reloj ha avanzado. Escucho un mordisqueo, me enderezo para echar un vistazo a la portería y distingo las carnosas orejas gachas del portero. Se mueven. El portero mordisquea. Me enderezo otro poco. Está mordisqueando otro sándwich.
Tomo mi maleta y me dirijo hacia la puerta de vidrio. La empujo. Está cerrada.
¿Podría abrir la puerta? –grito hacia la portería.
–¿Por qué? –susurra el portero.
–Tengo sueño. Y usted no me quiere dar un cuarto…
–No puedo. Ya se lo expliqué muy bien… –El portero pasa el bocado.
–Entonces, por favor, abra la puerta.
–Tampoco puedo. Verá usted, si su tratamiento empieza mañana, no puedo dejarla ir.
–¿Qué?
–No puedo dejarla ir. Aquí todo tiene un orden. Y no sólo me atengo a él, sino que, en cierto modo, vigilo que se cumpla. Señora, ¿señor?, usted dijo que su tratamiento comienza mañana.
Sí, pero usted no me quiere dar un cuarto.
Se lo daría, si lo hubiera reservado o si fuera una emergencia. Créame que quisiera ayudarla. Si tan sólo pudiera.
–Alza los hombros y me mira con pesar. Sacudo la puerta. El portero inclina la cabeza y no me pierde de vista. Gritaría, si con eso lo asustara, lloraría, si con eso provocara su compasión, pero me temo que sólo conoce su orden.
Pongo mi maleta en el suelo, me siento sobre ella y trato de mirar hacia la calle a través de las persianas de tela. Quisiera agarrar al hombrecillo por el pescuezo, arrancarle las carnosas orejas, morderle la cabeza. Entre más fijamente miro la oscuridad, más logro distinguir. Quiero dormir sentada sobre mi maleta, dejar de oír cómo mastica, olvidar al portero, dormir hasta que amanezca y se decida a dejarme ir. Recuerdo las palabras del niño y las repito, quedamente, pero da manera que el portero me pueda escuchar:
–Soy una emergencia.
Jürgen Jakob Becker (comp.), Berlín después del Muro, Fondo de Cultura Económica, México, 2002.